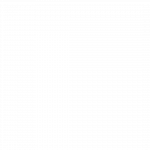Biografía del autor
Anne Enright nació en Dublín, donde todavía reside, y estudió Literatura Inglesa y Filosofía en el Trinity College. Comenzó a escribir cuentos a los veinte años, aunque durante un tiempo se dedicó a la producción televisiva. En 1993 abandonó la televisión para centrarse por completo en la literatura. Ha escrito dos libros de cuentos, un ensayo y cinco novelas, entre las que se incluye El encuentro, por la que obtuvo el Premio Man Booker, el Irish Fiction Award y el Irish Novel of the Year. A lo largo de su carrera ha recibido además galardones como el Premio Costa Book, la Medalla Andrew Carnegie a la Excelencia en Ficción, el Premio Bord Gáis Energy al mejor libro irlandés de la década o el Premio Whitbread de novela, entre otros. En 2015 fue la primera escritora de su país en recibir el Laureate for Irish Fiction, una distinción oficial que reconoce la excelencia de un autor de ficción.
Sinopsis
Esta es la historia de la leyenda del teatro irlandés Katherine O’Dell: sus inusuales comienzos; su estrellato temprano en Hollywood y ya en la madurez, sus altibajos en Dublín y en el West End de Londres. La vida de Katherine es y ha sido siempre una gran actuación, con su hija Norah mirando desde las bambalinas. Pero esta historia de amor entre madre e hija no puede sobrevivir al pasado de Katherine o al daño que le inflige el mundo. La fama se convertirá en infamia cuando Katherine decida cometer un extraño crimen e inicie un imparable descenso a los infiernos.
Nota de prensa
Leyenda del teatro irlandés, la vida de Katherine O’Dell ha sido siempre una gran actuación, con su hija Norah entre bambalinas. Ya en la madurez, Katherine descubre que no puede huir del pasado, ni tampoco del daño que le inflige un mundo empeñado en ignorarla y en contribuir a su decadencia como artista y como mujer. La fama se convertirá en infamia cuando se vea envuelta en un escandaloso episodio e inicie un descenso imparable a los infiernos.
La actriz ahonda en la búsqueda de la verdad de una hija, en su intento por descubrir el oscuro secreto de una rutilante estrella y qué la condujo a la locura. De enorme sabiduría y gran precisión psicológica, es también el retrato inolvidable y estremecedor de una mujer vulnerable al éxito, a la vez explotada y adorada, y a la que se someterá a la ávida mirada del público hasta el final de sus días.
Enright encabeza hoy por méritos propios la larga tradición de narradores irlandeses que han explorado con gran agudeza las relaciones familiares, el amor, el sexo o la influencia de la Iglesia. Con esta novela, salvajemente honesta y de una sensibilidad, riqueza y poder evocador extraordinarios, se revela como «una escritora en la cima de su talento» (The Irish Times).
El estremecedor relato de cómo se desmorona una vida construida en torno a la fama.
«Conmueve su ternura al evocar un amor difícil entre madre e hija, dos vidas en vías diferentes: una, en el expreso a la posibilidad; la otra, en un tren regional hacia la irrelevancia, la enfermedad y la autodestrucción», The New York Times.
Críticas
«Un tour de force de revelaciones de combustión lenta que acaban detonando»,
Times Literary Supplement.
«Anne Enright escribe tan bien que puede que te arruine cualquier otra lectura»,
The Washington Post.
«Una escritora en la cima de su talento», The Irish Times.
«Enright explora magistralmente la naturaleza de la fama y el daño que inflige. Brillante»,
The Bookseller.
«Una retrospectiva madura acerca de qué significa compartir la vida con una figura imponente pero problemática. Otro triunfo para Enright: una confluencia de prosa lírica, calidez y agudeza emocional», Kirkus Reviews.
«Nadie comprende la ira, y los momentos lúcidos y luminosos que la siguen, mejor que Enright», London Review of Books.
Fragmento de La actriz:
La gente me pregunta: «¿Cómo era?», y yo intento deducir si se refiere a cómo era en calidad de persona normal: cómo era en zapatillas, comiéndose una tostada con mermelada, o a cómo era en calidad de madre, o a cómo era en calidad de actriz (la palabra «estrella» no la usamos). Aunque por lo general se refieren a cómo era antes de volverse loca, como si sus propias madres fuesen a estropearse de la noche a la mañana igual que una botella de leche fuera de la nevera. O como si de entrada ya no estuviesen muy finas.
Mientras hablan conmigo sucede algo. Ahora ya estoy acostumbrada. Les va asaltando poco a poco; un asombro creciente, como quien reconoce a un viejo amor tras muchos años.
—Tienes sus ojos —dicen.
La gente la quería. Los desconocidos, me refiero. Yo los veía mirándola y haciendo gestos de aprobación, aunque no escuchaban ni una sola palabra de lo que decía.
Y sí, tengo sus ojos. Por lo menos, tengo el mismo color de ojos que mi madre: un castaño que, en su caso, a la gente le gustaba llamar verde. De hecho, cuando los periodistas miraban a mi madre a los ojos, se escribían párrafos enteros sobre pantanos y campos. Y tenemos la misma manera de pestañear, lenta y afectuosa, como si pensásemos en algo muy bello. Esto lo sé porque ella me enseñó a hacerlo. «Piensa en la flor del cerezo flotando en el viento», me decía. Y a veces lo hago.
Tales son los dones que recibí de Katherine O’Dell, estrella del escenario y de la pantalla. —¿Cómo estás, oh, madre?
—Mejor que nunca —solía decir, y las flores flotaban a su alrededor cuando me miraba. Hubo un hombre en la cocina de Dartmouth Square (donde parecen haber sucedido todas
las cosas importantes de mi vida) que conocía a alguien que se había acostado con Marilyn y «No se volvió a lavar jamás», dijo. Una noche, de niña, bajé las escaleras y me topé con ese titular, y el hombre era un anciano tan entrañable que se me ha quedado grabado. Así que cuando la gente pregunta: «¿Cómo era?», tengo la necesidad de responder: «Bastante limpia, la verdad», y luego añadir: «Según los criterios de la época, me refiero».
Así que bueno. Aquí tenemos a Katherine O’Dell haciéndose el desayuno, solicitando su desayuno a la nevera y a los armarios, algunos de los cuales la complacen aunque otros la decepcionan. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Sí! La mermelada. El sol entra por la ventana, el humo de su cigarrillo se eleva y se enrosca en un elegante hilo doble. ¿Qué puedo decir? Cuando comía tostadas con mermelada era como cualquiera que coma tostadas con mermelada, aunque la línea que hay entre el labio y la piel, comoquiera que se llame, es muy precisa, incluso cuando no la estás viendo en una pantalla de cine de tres metros y medio de ancho.
Así que ahí está, comiéndose una tostada. Va rápido. Sostiene la rebanada junto a la boca, muerde y mastica, acto seguido vuelve a morder. Traga. Lo repite unas tres o cuatro veces, deja de nuevo las cosas en el plato. La levanta de nuevo para dar otro mordisco: la deja. Después de eso hay un tira y afloja amoroso en el que pierde la tostada; un breve gesto desdeñoso con una mano, un meneíto de rechazo o deseo. No, no se la va a acabar.
Coge el auricular del teléfono y marca. Todo era «¡maravilloso!» cuando se ponía en aquel teléfono; un cacharro beis en la pared de la cocina con un largo cable desgastado y retorcido bajo el que tenías que agacharte mientras ella se paseaba y fumaba diciendo «¡Maravilloso!» y haciéndome algún guiño, señalándome su café o un vaso de vino que le quedaba lejos con un dedo y un contoneo de la mano.
«Maravillosísimo», puede que dijera.
O me habla, a mí, una niña de ocho o nueve años sentada a la mesa con un vestido rosa de algodón traído de Estados Unidos. Incluye al perro que espera bajo la mesa, como un perro de
película, sobras y migas. Habla principalmente hacia el techo, en el punto donde se une con la pared. Sus ojos vagan por esa línea como si buscasen ahí ideas o justicia. Sí, eso es lo que quiere. Repliega la cara gacha rápidamente para encenderse otro cigarrillo. Suelta el humo.
La tostada, ahora ya por completo ignorada. Está muerta para ella, la tostada. Echa la silla hacia atrás, aplasta el cigarrillo en el mismo plato. Después de lo cual se levanta y se marcha. Eso ya lo tirará alguien. Porque creo haber comentado que mi madre era una estrella. Katherine O’Dell, mi madre, era una estrella, no solo en la pantalla o en lo alto del escenario, sino también en la mesa del desayuno.
Una hora o así más tarde vuelve a la cocina diciendo Maldita sea Maldita sea. Hace entrechocar los platos por la mesa. Igual lanza la tostada por la ventana abierta o rompe un plato contra el canto del fregadero. Porque no encuentra a Kitty. Kitty está comprando para la cena, es su día libre, está cuidando a su hermana con cáncer. Kitty nunca está cuando se la necesita, aunque siempre está allí. Y cuando llega, o cargada o triste, el plato ha sido un accidente y Kitty es un tesoro que hay que cuidar y mimar. Nuestra criada, Kitty, contaba con una ayudanta el día de limpieza, un moderno limpiamoquetas y uno de los primeros lavavajillas del país. Llegó justo para mi vigesimoprimer cumpleaños, hay una foto incluso: mi madre abriendo la puerta loca de emoción mientras Kitty, al fondo, se afana en sus cosas y en el enorme fregadero Belfast.
Mi madre me puso un vestido para la ocasión. Hemos dejado atrás los vestidos rosas de algodón americanos, pasando por los pichis de tres botones y los vestidos cortos
de cintura baja para mis piernecillas escuálidas. Tengo veintiún años. Tengo los brazos suaves y con motitas blancas: soy demasiado alta. Para mi cumpleaños, llevo una cosa entre verde cenagoso y rosa paliducho con pompones de tul y una falda larga de tul también. Mi madre —ahí está, sosteniendo en alto la tarta de cumpleaños— va de negro.
Delante tiene a una multitud, además de mí. Las caras de la segunda fotografía tienen un aire tremendamente decidido, las mejillas emborronadas, la mirada fija, y me pregunto qué sienten.
Deslumbramiento.
Fragmento de La actriz, de Anne Enright (páginas 9 -12)
Enlaces de compra
eBook
Papel
Descubre las últimas Novedades Editoriales haciendo clic en la imagen