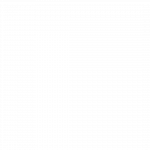Juan Villoro, presidente del jurado del XXIII Premio Alfaguara de Novela
Guadalupe Nettel
Fragmento del libro Salvar el fuego de Guillermo Arriaga
Si precisara elegir el momento que transformó mi vida, ese sería cuando Héctor nos invitó a pasar el día en su casa en Tepoztlán. «Marina, vengan el sábado, invité a los Arteaga, a Mimí, a Klaus, a Laura y su novio, a Aljure, a Ruvalcaba, a Ceci, a Julio, más los que se cuelen.» Acepté a sabiendas de que a Claudio le chocaría ir. No soportaba a mis amigos «hippies», a quienes llamaba «artistillas mamones». Le aburrían y no tenía nada en común con ellos. A Claudio una buena película era la que lo divertía, las comedias comerciales chambonas, «las que me hacen olvidar la tensión del trabajo». No toleraba las largas y estáticas cintas dirigidas por Héctor. «Son la cosa más aburrida que hay», reclamaba mi marido, sin importar los Cannes o los Venecias que las avalaran. Ese sábado terminamos por ir a Tepoztlán y ahí, justo ahí, empezó todo. Si yo hubiera rechazado la invitación, si Claudio se hubiese empecinado en que fuéramos a comer con sus padres como cada sábado, mi vida ahora seguiría igual, feliz, ordenada y previsible, y la relojería del desastre no se habría echado a andar.
El día soleado, aunado a que Héctor le prometió sintonizar en la televisión el partido de eliminatorias de la Champions, convencieron a Claudio. Además, a mis hijos les encantaba ir. Disfrutaban de jugar con las mascotas que Héctor y Pedro, su pareja, mantenían en la propiedad: once monos araña, dos mapaches, tres labradores retozones y encimosos, cuatro gatos y seis caballos mansos en los cuales podían montar y recorrer el Tepozteco. «Vamos, vamos», dijeron mis tres hijos entusiasmados. Y es que la verdad se la pasaban muy bien en casa de Héctor y Pedro. Y si Claudio no fuese tan prejuicioso, apuesto que él también. Estoy convencida de que el «aborrecimiento» a mis amigos era solo una pose porque a varios de ellos los conocía desde niños.
Llegamos temprano. Héctor y Pedro recién habían despertado y todavía sin ducharse y sin peinar nos recibieron. «Perdón, nos desvelamos anoche. Pasen por favor, aquí Luchita los va a atender en lo que nos bañamos. Les puede preparar unos chilaquiles y en la mesa hay juguito de naranja recién exprimido. En ese cuarto pueden cambiarse y ponerse cómodos.» Héctor y Pedro se retiraron a alistarse y Claudio no pudo aguantar uno de sus típicos comentarios. «A esos cabrones todavía les huele el culo a vaselina», dijo y soltó una risotada. Esa era su frase favorita para referirse a los homosexuales: «Les huele el culo a vaselina». La frasecita la acuñaron él y sus compañeros para señalar a los curas amanerados que les impartían clases. Pederastas irredentos que abusaron de varios de sus alumnos. De ahí provenía la ligera homofobia de Claudio. No era antigay, ni nada que se le pareciera. Era de entenderse que su percepción de los «maricones» estuviera impregnada por su experiencia en el colegio religioso. Uno de los maestros de primaria solía llevar a sus alumnos de siete, ocho años de edad, a su cubículo. «El veneno del pecado ha entrado en mí», les decía con voz meliflua, «y me mata lentamente. El Santo Padre, conocedor de mis tribulaciones, me ha autorizado a que una boca inocente succione el veneno y lo neutralice con su pureza».
Héctor se consideraba el enfant terrible del cine mexicano y hacía lo posible por alimentar su leyenda. Frente a la prensa era soez, exhibicionista, altanero. Juzgaba al resto de sus colegas con aire de autosuficiencia y la mayoría le parecían pedestres y anodinos. Sus películas exhibían seres monstruosos y perversos con una voracidad sexual imparable. Enanos que violaban a mujeres obesas, masturbaciones en primer cuadro, nalgas cuadriculadas por celulitis, várices, penes descomunales. Bien decía Claudio, las películas de Héctor derramaban pus y orines sobre los espectadores. La crítica y los festivales lo adoraban. Le Monde lo calificaba de «genio que crea imágenes contundentes», Der Spiegel describía su obra como «si Dante y el Bosco hubiesen decidido ser directores de cine». Héctor gozaba de los abucheos de los espectadores, que salieran asqueados, que lo insultaran. Cumplía a cabalidad con el cliché de «escandalizar a la burguesía y darle su merecido». En realidad el burgués era él. Heredero de una fortuna construida sobre la inhumana explotación de cientos de trabajadores en minas carboníferas, jamás cuestionó el dolor y la miseria que causaban sus empresas. Al morir sus padres no se desprendió de ellas y siguió manejándolas desde el consejo de administración que presidía. Sus películas eran financiadas por decenas de rostros anónimos, ennegrecidos por el carbón y con los pulmones anquilosados por años de respirar el infame polvo de las minas. «Black lungs matter», le espetó un periodista en una rueda de prensa para provocarlo parafraseando el famoso «black lives matter». Héctor mandó echarlo de la sala y lo descalificó con rapidez. «Otro imbécil pagado por mis enemigos. Seguro lo envió…» y sin reparos soltaba el nombre de algún crítico o colega que repudiaba su obra.
Aun con sus actitudes petulantes y su fama de intragable, en la vida cotidiana Héctor era un tipo afectuoso y dulce. Un amigo leal siempre dispuesto a ayudar. Sin que Claudio lo supiera, Héctor le ordenó a su director de finanzas que invirtiera parte del dinero de su compañía en el fondo que Claudio manejaba. Lo hizo por mí, por cariño, por los años de conocernos, por su talante generoso. El caso es que nuestra situación económica mejoró de un mes para otro. Ochenta millones de dólares no son poca cosa. Y en manos de Claudio, que era ducho en cuestiones financieras, el capital empezó a generar ganancias constantes. Héctor me hizo prometerle que nunca le revelaría a Claudio quién había transferido tan considerable cantidad a su fondo. Y el bruto de Claudio denostando a Héctor sin imaginar que su reciente poder económico provenía del «cineasta mariconcito»…
Descubre las últimas Noticias Literarias haciendo clic en la imagen